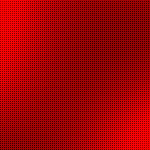En paleontología sabemos que nos encontramos con restos humanos cuando tenemos entre los testimonios arqueológicos tumbas, actos culturales o artísticos, generalmente también de tipo religioso. En ellos podemos descubrir la idea que las diferentes culturas tenían del más allá. También había ritos de entrar en contacto con los difuntos (inhumación en la casa, trepanación de cráneos, comer ritualmente el cerebro, espiritismo, y más tarde las historias de apariciones, fantasmas, ánimas en pena, y ese mundo supersticioso que aún dura de trasponer los dinteles de la muerte y saber algo del más allá.
Una luz en las tinieblas. Jesús nos dice: «Yo soy la Luz del Mundo. Quien me sigue no andará en tinieblas»; nos descubre el sentido de la vida, y nos habla de la vida más allá de la muerte. A la muerte de Lázaro, le dice a Marta: «Yo soy la Resurrección. El que cree en Mí, aunque muera vivirá. El que vive por la fe en Mí, no morirá para siempre» (Jn 11,25); y también nos habla de la Vida eterna: «yo soy el Pan vivo bajado del Cielo; el que coma de este Pan, vivirá para siempre… El que come mi carne y bebe mi sangre, vive de la vida eterna y yo lo resucitaré en el último día» (Jn 6,51.54).
Así, el cristiano sabe que la muerte no solamente no es el fin, sino que por el contrario es el principio de la verdadera vida, la vida eterna.
En cierta manera, desde que por los Sacramentos gozamos de la Vida Divina en esta tierra, estamos viviendo ya la vida eterna. Nuestro cuerpo tendrá que rendir su tributo a la madre tierra, de la cual salimos, por causa del pecado, pero la Vida Divina de la que ya gozamos, es por definición eterna como eterno es Dios.
Llevamos en nuestro cuerpo la sentencia de muerte debida al pecado, pero nuestra alma ya está en la eternidad y al final, hasta este cuerpo de pecado resucitará para la eternidad. San Pablo (Rom 8,11) lo expresa magníficamente: «Mas vosotros no sois de la carne, sino del Espíritu, pues el Espíritu de Dios habita en vosotros. El que no tuviera el Espíritu de Cristo, no sería de Cristo. En cambio, si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo vaya a la muerte a consecuencia del pecado, el espíritu vive por estar en gracia de Dios. Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Cristo de entre los muertos está en vosotros, el que resucitó a Jesús de entre los muertos dará también vida a sus cuerpos mortales; lo hará por medio de su Espíritu, que ya habita en vosotros».
El cristiano, iluminado por la fe, ve pues la muerte con ojos muy distintos de los del mundo. Si sabemos lo que nos espera una vez transpuesto el umbral de la muerte, puede ésta llegar a hacerse deseable.
El mismo San Pablo, enamorado del Señor, se queja «del cuerpo de pecado» pidiendo ser liberado ya de él. «Para mí la vida es Cristo y la muerte ganancia» (Fil 1,21) «Cuando se manifieste el que es nuestra vida, Cristo, vosotros también estaréis en gloria y vendréis a la luz con El» (Col 3,4).
En esperanza de cielo… Sin la esperanza, todo consuelo es difícil[1]. Por desgracia somos tan carnales, tan terrenales, que nos aferramos a esta vida. Después de todo, es lo único que conocemos, lo único que hemos experimentado.
Queremos vivir la vida, que es la que tenemos… Al menos, cuando las cosas van bien, estamos enfrascados en la vida, y nos lleva y el tiempo pasa volando… Nos parece –como diremos luego- que estamos hechos para este mundo tan bonito, y que el cielo, el más allá, puede esperar; sin embargo, sin perder la atención a las cosas de la vida y sus goces -también hay penas- San Pablo nos enseña que fue arrebatado en éxtasis para tener un atisbo de los que nos espera más allá, y no puede describirlo con palabras humanas: «Ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni vino a la mente del hombre lo que Dios tiene preparado para los que le aman» (1 Cor 2,9), son cosas que el hombre no sabría expresar.
Ante lo efímero de los goces o sufrimientos de esta vida, el mismo Apóstol nos recomienda en la carta a los Colosenses: 3,1-4, «Buscad las cosas de arriba, donde se encuentra Cristo; pensad en las cosas de arriba, no en las de la tierra».
Envejecer es maravilloso. El instinto de conservación y la falta de fe, nos hacen tener horror al envejecimiento irremediable, como dice la canción de Luz: “con el veneno sobre tu piel”. Da pena ver a personas entradas en años intentar inútilmente defenderse de la calvicie, de las canas, de las arrugas… Quisieran detener el tiempo, beber en la fuente de la eterna juventud. Antes, al acercarse el sacerdote al altar para celebrar Misa, proclamaba con el salmo: “entro al altar de Dios, al Dios que alegra mi juventud”, se refiere a esa juventud eterna del amor, decía San Josemaría, y San Pablo nos escribe: «Por eso, no nos desanimamos. Al contrario, mientras nuestro exterior se va destruyendo, nuestro hombre interior se va renovando día a día. La prueba ligera y que pronto pasa, nos prepara para la eternidad una riqueza de gloria tan grande que no se puede comparar. Nosotros, pues, no nos fijamos en lo que se ve, sino en lo invisible, ya que las cosas visibles duran un momento y las invisibles son para siempre» (2 Cor 4,16-18).
Cuando en las reuniones de antiguos alumnos vemos que van faltando miembros de nuestra promoción, que van muriendo, pensamos que se van gastando nuestros días, que un día llegará nuestra muerte, que es lo inevitable. Y en cambio hemos de cambiar el chip, verlo como una entrada a la casa del cielo, con la conciencia jubilosa de que estamos siendo llamados por Dios: la meta está ya cerca. San Ignacio de Antioquía, anciano y camino al martirio, avanza gozoso al encuentro con Dios y escribe a los romanos: «Mi amor está crucificado y ya no queda en mí el fuego de los deseos terrenos; únicamente siento en mi interior la voz de una agua viva que me habla y me dice: ‘ Ven al Padre. No encuentro ya deleite en el alimento material ni en los placeres de este mundo’”.
¡Qué maravilla llegar a comprender que la muerte es el inicio de la verdadera vida y que todo esto no ha sido sino un ensayo, un camino, una invitación!
La liturgia de los difuntos. La reforma litúrgica del Concilio Vaticano II abandona los ornamentos color negro en las Misas de Difuntos, signo de duelo, para destacar el consuelo y esperanza: «A pesar de todo, la comunidad celebra la muerte con esperanza. El creyente, contra toda evidencia, muere confiado: «En tus manos encomiendo mi espíritu» (Lc 23,26). En medio del enigma y la realidad tremenda de la muerte, se celebra la fe en el Dios que salva… En el corazón de la muerte, la iglesia proclama su esperanza en la resurrección. Mientras toda imaginación fracasa, ante la muerte, la iglesia afirma que el hombre ha sido creado por Dios para un destino feliz. La muerte corporal será vencida.»
La iglesia festeja el misterio pascual con el que el difunto ha vivido identificado, iniciada en el Bautismo, la posesión de la bienaventuranza: «Dios, Padre Todopoderoso, apoyados en nuestra fe, que proclama la muerte y resurrección de tu Hijo, te pedimos que concedas a nuestro hermano N. que así como ha participado ya de la muerte de Cristo, llegue también a participar de la alegría de su gloriosa resurrección» (oración colecta). Y en la oración sobre las Ofrendas: «Te ofrecemos, Señor, este sacrificio de reconciliación por nuestro hermano N. para que pueda encontrar como juez misericordioso a tu hijo Jesucristo, a quien por medio de la fe reconoció siempre como su Salvador».
«La muerte, es por tanto, un momento santo: el del amor perfecto, el de la entrega total, en el cual, con Cristo y en Cristo, podemos plenamente realizar la inocencia bautismal y volver a encontrar, más allá de los siglos, la vida del Paraíso» (Romano Guardini)
La mejor y más completa respuesta al problema de la muerte la encontramos en los escritos de San Pablo. Recordemos la, magnífica frase: «Al fin de los tiempos, la muerte quedará destruida para siempre, absorbida en la victoria» (I Cor 15,26).
Con el realismo que caracteriza a la Iglesia Católica, toda la liturgia de Difuntos, ofrece a Dios sufragios por los muertos, sabiendo que todos, en mayor o menor grado, hemos ofendido a Dios, pero con la plena confianza en la infinita misericordia divina, que garantiza al final el goce de la bienaventuranza. Por ello el libro del Apocalipsis nos enseña: «Bienaventurados los que mueren en el Señor» (Ap 21,4).
Repetimos una y otra vez al orar por los nuestros: «Dale Señor el descanso eterno y brille para él la Luz Perpetua». Descanso de las luchas y fatigas de esta vida; luz para siempre, sin sombras de muerte, sin tinieblas de angustias, dudas o ignorancias. La luz total de contemplar la gloria de Dios en todo su esplendor, en la consumación del amor perfecto y eterno.
«La Muerte es la compañera del amor, la que abre la puerta y nos permite llegar a Aquel que amamos» (San Agustín). «La Vida se nos ha dado para buscar a Dios, la muerte para encontrarlo, la eternidad para poseerlo» (P. Novet).